TEMA 5: La Industrialización en el País Vasco y sus consecuencias sociales
Tema 5. La industrialización en el País Vasco y sus consecuencias sociales
ÍNDICE
Introducción
1.- Los Conciertos económicos
2.- La revolución industrial vizcaína y la industrialización en Gipúzcoa
3.- Consecuencias demográficas y sociales de la industrialización
3.1. Crecimiento de la población y problemas derivados
3.2. Consolidación de dos clases sociales
3.3. Aparición del Movimiento Obrero y del Nacionalismo
El laboreo del hierro en nuestro entorno hunde sus raíces en la llegada de los pueblos celtas a la Península en la antigüedad (siglo VII a. C.). Ya los romanos (Plinio el Viejo en el siglo I) hacen referencia a la existencia de hierro en este entorno. El desarrollo posterior de las ferrerías (tanto de aire como de agua) no hará otra cosa que mostrar la importancia que tuvo este laboreo en la economía y diversificación social del País Vasco. Si este hecho es aplicable a todo el País Vasco adquiere singular importancia en Bizkaia (sobre todo en el entorno de Somorrostro).
1.- Los Conciertos económicos
El Concierto Económico es el sistema de financiación propio del País Vasco, en virtud del cual se establecen y regulan las relaciones financieras y tributarias entre este y el Estado español.
Surge tras la abolición foral (fin de la III Guerra Carlista -1876-) como sistema de contribución de las provincias vascas a las finanzas del Reino de España. El primer Concierto Económico se aprobó en 1878 y ha sido renovado sucesivamente hasta nuestros días, con la única excepción del período franquista que suspendió su aplicación en Bizkaia y Gipuzkoa hasta su recuperación en 1981.
Consiste en que País Vasco recauda los impuestos que pagan los ciudadanos vascos para hacer frente a los gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos que reciben. Las Juntas Generales y las Diputaciones Forales deciden la cuantía de los impuestos y se encargan de su gestión. Por otra parte, debe contribuir a la hacienda estatal para gastos no previstos en dicho concierto (Defensa, Exteriores, Corona…). A esta contribución se le denomina “cupo”.
El régimen de Concierto tiene unas características propias que le hacen un sistema único.
- Es un régimen pactado entre los representantes del País Vasco y del Estado.
- Es un régimen histórico ya que se aprobó por primera vez en 1878 como forma de integrar a los territorios vascos en el sistema económico estatal.
- Es constitucional porque la Constitución española de 1978 ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales, siendo el Concierto la manifestación más genuina de dichos derechos históricos.
- Es solidario porque asegura que el País Vasco contribuya a los gastos comunes en proporción a su riqueza. Además, contribuye a financiar el Fondo de Compensación Interterritorial.
2.- La revolución industrial vizcaína y la industrialización en Gipúzcoa
2.1. La revolución industrial vizcaína
a.- Origen. La génesis de la industrialización del País vasco va a estar centrada en Bizkaia (margen izquierda) y en el monopolio del hierro. A su abundancia y calidad (especialmente de “vena” y “campanil”) dos elementos van a lanzar el mineral a ámbitos extranjeros: la facilidad de extracción (sistema de canteras) y la proximidad al mar (posibilidades de transporte marítimo).
La primera siderurgia moderna (Santa Ana) será instalada en 1840 en Bolueta (Bilbao). A partir de esta fecha otras varias van a acompañar esta industrialización que, por motivos prácticos, comenzará a centrarse en el eje Barakaldo-Sestao. Así, en 1854, los Ybarra Hermanos y Cía levantarán en el Desierto la “Fábrica de Hierro de Nuestra Señora del Carmen” (Barakaldo, 1854) en tanto la familia Chavarri, con Víctor Chavarri al frente, crean la Vizcaya en Sestao. Ambas serán las bases del intenso desarrollo industrial (minas, transportes, cargaderos, etc…) de Bizkaia.
Sin embargo, dos situaciones vendrán a ralentizar este desarrollo: el estallido de la tercera guerra carlista (la zona fue escenario de combates de gran dureza) y las leyes forales (que impedían la explotación de las minas a personas extranjeras y su exportación). Superadas ambas circunstancias (1876 –guerra carlista- y 1869 –ley librecambista de Figuerola-) se iniciará un periodo de gran expansión protagonizada por una burguesía de nuevo cuño (no enriquecida por las ganancias provenientes del comercio sino de la rentabilidad de las minas), la repatriación de capitales provenientes de Cuba y Filipinas (recién independizadas de España) y las inversiones extranjeras. Debemos añadir a estas dos cuestiones una tercera: la abolición foral y la aprobación del Concierto Económico, ya explicada anteriormente.
En estas circunstancias se fundan compañías extranjeras y vascas cuya finalidad es la exportación de mineral. De hecho, entre 1880 y 1900 se exporta el 90% del mineral, especialmente a Inglaterra. Para el traslado de mineral a las nuevas industrias levantadas en la ría como para la exportación se instalarán o reactivarán no menos de cinco ferrocarriles mineras (Triano, Orconera, Luchana Mining, Franco-Belga y Galdames). Los beneficios de este comercio se van a reinvertir en generar una siderurgia propia aunque no se abandone la exportación. Junto a esta industria de base se instalan otras metalúrgicas (Víctor Chávarri) y navieras (Sota y Aznar) favorecidas, por otra parte, por el desarrollo de la banca (Banco de Comercio) y el establecimiento de la Bolsa. La escasez de carbón mineral (coke) se paliará con la construcción del ferrocarril de La Robla (que transportará el carbón desde la cuenca hullera de León) y una amplia flota que hará lo mismo desde Asturias.
Es entonces, a partir de 1887, cuando surgen varias voces solicitando al Gobierno un cambio de la política productiva viendo la necesidad de proteger la naciente industria siderúrgica de la competencia extranjera. Así logran las Leyes Arancelarias de 1891 y 1896.
b.- Consolidación
El período comprendido entre 1898 y 1901 es de crecimiento. En 1902 se funda Altos Hornos de Vizcaya (resultado de la fusión de tres empresas ya existentes: Altos Hornos de Bilbao, La Vizcaya y La Iberia). Se consolida, por otra parte, el sector naviero (Astilleros del Nervión, Euskalduna), se crea la Babcock Willcox (motores) y aparecen compañías de seguros y reaseguros. El papel vasco en el mercado interior español se refuerza gracias a nuevas leyes proteccionistas que eliminan la competencia extranjera (arancel de 1906). La pequeña crisis de comienzos de 1910 se solventa con el desarrollo de la 1ª Guerra Mundial (1914-1918), años en los que, a pesar de la neutralidad de España, se aprovecharán para vender mineral a ambas partes contendientes (principalmente Inglaterra).
Finalizado el período de la guerra, y sus grandes beneficios, llegó una segunda crisis que vino a solventarla la aplicación a la siderurgia del “Convertidor Bessemer” más barato que el Alto Horno pero con un problema: precisa de mineral no fosfórico cuya existencia se limita a Suecia y la zona minera de Bizkaia. La facilidad de extracción y proximidad al mar de esta zona motivó que los países europeos (especialmente Inglaterra) redoblasen sus inversiones en la margen izquierda del bajo Nervión. Es el momento cumbre de la extracción de mineral y de la producción de acero.
De esta forma no sólo salieron adelante las empresas ya existentes sino que se levantaron empresas auxiliares metalúrgicas, cementeras y de infraestructuras para la explotación minera, como cargaderos, embarcaderos, tranvías aéreos, cadenas flotantes… Todo ello precisó de abundante capital que llegó no sólo de las reinversiones gananciales sino de burgueses catalanes y empresas extranjeras. (Ver ANEXO 9).
2.2. La industrialización en Gipuzcoa
El modelo industrial guipuzcoano hunde sus raíces a principios del siglo XX. En el primer tercio de aquel siglo la industria de Gipuzkoa se situaba detrás de Madrid, Barcelona y Bilbao, en lo que a capitales invertidos se refiere. En aquel periodo, en concreto en la industria guipuzcoana de los años veinte, convivieron ramos aún tradicionales con otros novedosos dedicados a producir bienes de equipo e intermedios. Las materias primas y las auxiliares fueron suministradas por el mercado interior —salvo algunos aceros especiales, productos químicos o de las colonias— y se manufacturaron para satisfacer la demanda endógena. No obstante, la salvedad vino de la mano de las armas, damasquinados, alpargatas y conservas, sectores que tuvieron una inusual proyección en los mercados internacionales.
Gipuzkoa, a lo largo del siglo XIX dejó de ser una provincia ferrona y armera para iniciar un proceso de modernización que le llevaría a convertirse, ya en el primer tercio del siglo XX, en una de las más industrializadas de España. En otras palabras, a diferencia de Bizkaia, es una industria más diversificada y no dependiente de la extracción y transformación del hierro.
Por diferentes motivos (traslado de las aduanas a la costa, crisis de la siderurgia tradicional y política proteccionista) se amplió un mercado interior a nivel nacional. En este sentido, la nobleza del país jugó un papel decisivo ya que optimizó el uso de sus infraestructuras permitiendo que nuevas industrias se instalaran en ellas con actividades que nada tenían que ver con la manufactura del hierro.
El esfuerzo inversor tuvo, sobre todo, dos destinatarios, el sector del papel y la metalurgia, que en los años veinte pugnaban por la hegemonía en el panorama industrial guipuzcoano. La industria del papel, gran demandante de capital y energía, estaba condicionada por su pertenencia al cártel que en España había formado Papelera Española. Sin embargo, aún mantenía personalidad propia al especializarse en productos como papeles especiales, cartones y embalajes y al atraer capitalistas del mundo editorial español. Por el contrario, la metalurgia había tomado el testigo de la manufactura del Antiguo Régimen, modernizándola y adaptándola a los nuevos requerimientos técnicos, energéticos y de demanda. Pequeños talleres y empresas de carácter familiar o colectivo, que empleaban al 30% de los obreros guipuzcoanos, se diseminaron por el valle del Deba conformando una especialización productiva no tan concentrada como la bizkaina, que acabaría por ser la seña de identidad de Gipuzkoa a lo largo del siglo XX.
3.- Consecuencias demográficas y sociales de la industrialización
3.1. Crecimiento de la población y problemas derivados: todo este proceso industrial precisó de una ingente mano de obra. Llegó, a partir de 1877, a decenas de las provincias limítrofes (Burgos, Cantabria…) de modo que se pasó de 400.000 habitantes en 1877 a más de 600.000 en 1900, lo que supone un incremento del 34% frente al 9% del resto del país. Bizkaia fue el territorio que más creció. A finales del siglo, casi uno de cada tres vascos vivía en el entorno de la ría de Bilbao, que se estaba convirtiendo en la zona económica y demográfica más dinámica del País Vasco y de España, y en un área metropolitana de gran influencia en todo el territorio peninsular.
El crecimiento poblacional se dio gracias a una fortísima inmigración. Los municipios de San Salvador del Valle (actual Trápaga), Abanto y Ciérvana, Barakaldo, Sestao y Bilbao, aportaron el 87 % de este crecimiento, la mayoría procedente de la emigración. A finales de siglo los inmigrantes, que representaban el 75% de la población activa, supusieron también la base humana para el surgimiento de nuevas ciudades en la Ría. En localidades como Barakaldo y Portugalete, la población activa inmigrante era mayoritaria. Estas tasas contrastan con las de Guipúzcoa y Álava. En Álava hubo incluso un cierto estancamiento de la población. Habría que esperar a principios del siglo XX para que Guipúzcoa se convirtiera en receptora de población.
Problemas derivados del crecimiento: la inmigración provocó una serie de problemas que debemos considerarlos desde un triple punto de vista: para el lugar de salida (descenso de la población, envejecimiento de la misma, abandono de muchos pueblos, aumento de superficie cultivable…), para el lugar de llegada (vivienda, sanidad, educación, infraestructuras –agua, alcantarillado, recogida de basuras…) y, por último, para las personas (inculturación).
3.2. Consolidación de dos clases sociales: los obreros y los burgueses. Los primeros, provenientes de una sociedad agraria tradicional, se asientan en la zona minera, margen izquierda y barrios de la periferia bilbaína. Su situación (mineros, sobre todo) es muy dura. La infame vivienda o casa de peones (muy bien descrita por Blasco Ibáñez en su obra “El Intruso”), la comida, la obligatoriedad de comprar en las cantinas, los salarios, la higiene de las viviendas obreras (casas-corredor), la falta de seguridad en el trabajo… centrarán sus reivindicaciones. Los segundos (los burgueses) se asentarán en los ensanches de Donosti y Bilbao (en 1861, Isabel II concedió a la villa de Bilbao la posibilidad de aumentar su término municipal a costa de Abando y Begoña -las anteiglesias más próximas. Su construcción fue muy lenta y para 1895 sólo se había levantado una cuarta parte del ensanche) y, en general, en la margen derecha del Nervión. La alta burguesía, siempre en búsqueda de privacidad, se asentará en la zona de Las Arenas, reservándose la oligarquía el exclusivo barrio de Neguri.
3.3. Aparición del Movimiento Obrero y del Nacionalismo: como resultado de esta situación aparecerán en el entorno de Bilbao o margen izquierda dos novedades políticas: el Movimiento Obrero y el Nacionalismo. El primero con el objetivo de reivindicar mejoras en la vida de los trabajadores (tanto mineros como trabajadores de las fábricas). Estará liderado por el Socialismo y, posteriormente, por el Comunismo. El Anarquismo no tuvo demasiada implantación. Existieron, también, aunque sin matiz político, organizaciones relacionadas con la Iglesia Católica, destacando, entre ellas, la Sociedad de San Vicente de Paúl.
El segundo (el Nacionalismo) nace relacionado con dos realidades ampliamente vividas en Bilbao: la pérdida de los Fueros (que dará origen al Foralismo) y la llegada de inmigrantes (origen del Tradicionalismo). Sabino Arana dará una vuelta de tuerca a ambos movimientos afirmando, en un primer momento, que la solución al problema no está ni en uno ni en otro sino en la “independencia de Bizkaia”.


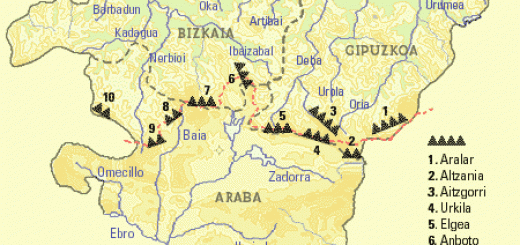










Me parecen muy interesantes todas las consecuencias y problemas derivados de la industrialización en este articulo. Se pasa de una economía agrícola a una industrial. Es decir, la industrialización trae un desarrollo del transporte para poder exportar, un aumento de la población por la inmigración, una redistribución de la población con los problemas derivados para poder reorganizar toda la red sanitaria y de infraestructuras para una calidad de vida, etc.
Un periodo muy importante en l a historia de España, en este caso del País Vasco. De hecho, tal fue así que hasta el día de hoy se pueden ver signos claros de toda la industria que tenía esta región, y a día de hoy sigue siendo referencia en este sentido.